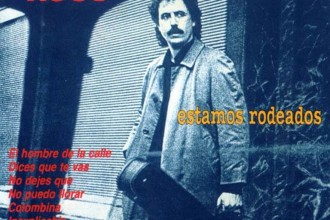Entre la propaganda que invitaba a despedirse de las viejas salas (tratando de remover la nostalgia mientras se da un paso adelante) y la capacidad del público para alarmarse de repente, quedó un poco de lado una noticia que a priori es positiva: la mudanza de la Cinemateca a nuevas salas, donde se podrán ver y escuchar mejor las películas. Desde luego, nada es tan sencillo como moverse de un lugar a otro, y en el medio todo es un pantano de información cruzada, y el destino un poco incierto. Más allá de esto, el festival sigue funcionando como faro cinéfilo para el público montevideano, que pocas oportunidades tiene de ver tanto cine junto, tan nuevo y variado. Ésta edición pasada de lo que llamaron «El último festival», fue el primero para mí como jurado FIPRESCI de la Competencia de Largometrajes Internacionales, selección que consistía en diez películas, entre algunas óperas prima, algunos nombres conocidos y otros que no resuenan demasiado por estos lados.
I.
Es probable que en la vorágine festivalera, y siguiendo el comentario que estaba en el boletín sobre la brasileña Los buenos modales, de Marco Dutra y Juliana Rojas (donde la palabra que más se acercaba a definir medianamente el tono de la película era “inquietante”, y que apenas aludía al vínculo entre la protagonista y la madre biológica del niño que termina convirtiéndose en el elemento central de toda la historia), más de uno se haya sorprendido, muchos para mal y algunos (ojalá algunos varios) para bien. Lo poco sugerente del comentario no es un acto ocioso sino una jugada inteligente, en tanto induce a que el espectador -desprevenido o no tanto- logre sumergirse en el juego de desvíos y engaños que se van sucediendo acorde avanza la historia, que comienza con el vínculo entre una mujer embarazada que contrata a otra como empleada. La relación deviene pronto en intimidad, sexo y cierto cariño, que crece y culmina de forma trágica, cuando las dos mujeres habían establecido una especie de concubinato alrededor del embarazo. A partir de ahí, entre breves escenas de sonambulismo y coqueteo con el canibalismo, es que aparecen los primeros rastros de las intenciones reales de Los buenos modales. Se trata -como ya la han definido varios- de un híbrido entre un drama y una película de terror, que toma desvíos improbables llegando al comentario social y a exponer una visión sobre el sentido de la maternidad, que pasa por momentos musicales, momentos de comedia y momentos de fantasía que parecen sacados de Disney. Hay un hombre lobo, un niño lobo, y un desarrollo que indaga sobre cómo es lidiar con una situación así para la madre a cargo (madre adoptiva, en este caso). A toda esta cantidad de vueltas de tuerca hay que agregarle que es un film totalmente estético, que oscila entre el cliché y la originalidad, entre un drama serio y algo que parece una telenovela de Globo, entre fantasía y aventura, con animaciones CGI y todo. Parece un disparate y en algún punto lo es, pero se trata de uno llevado a cabo con muchísimo talento y sentido. Se trata, ante todo, de un film lúdico. Ese es el mayor logro que persigue (y alcanza), y también el riesgo que corre, que arrastra a momentos extraños que pueden generar una risa incómoda y las ganas de seguir mirando, o el distanciamiento definitivo. Se trata de una de las películas más interesantes que pasaron por la Competencia Internacional y la que ganó el premio del jurado oficial.
La única de la selección con intenciones similares a Los Buenos Modales fue la también brasileña Era una vez Brasilia, de Adirley Queirós, que obtuvo menciones de los dos jurados. Esta vez el género a descontruir no era el terror sino la ciencia ficción, pero lo que en Los buenos modales es un desfile de locaciones, personajes y efectos, en Brasilia se hace evidente –porque es así pero también porque la película elige hacerlo evidente- una producción cien veces menos acaudalada. Es ciencia ficción con dos pesos, incorrecta, contemplativa, extraña en todo sentido, performatica y pobre como sus personajes, sus entornos, sus ropas y sus naves espaciales. Por momentos roza el documental, en otros persigue la belleza de la ficción en medio de toda la chatarra y los restos de algo que (como indica su nombre) una vez fue una ciudad, la promesa de algo. Es un poco la irreverencia de Alphaville. Buscar credibilidad sin efectos especiales y con mucha post-producción de sonido, aprovechando la ciudad vacía para filmar las calles, la estación del subte y los puentes sobre las vías del tren a las tres de la mañana. Lugares comunes y corrientes pero que, desde determinado punto de vista, determinada luz, con un ojo atento y virtuoso, se convierten en espacios que no dan a nada particular pero que sugieren mucho. A Queirós parece no importarle dejar en evidencia lo artesanal de todo lo que está intentando demostrar como cierto. De hecho lo que propone es una especie de ejercicio de creer o reventar, entrar o quedar afuera. Lo curioso es que esto no se asume como un riesgo, sino que en algún punto su precariedad le da igual. La máquina de humo y la amoladora que ofician de efecto para el “vuelo” de la nave (que apenas se ve por una de las ventanillas) son suficientes elementos como para que la cámara se detenga allí, cinco, diez minutos, frente a toda la limitación de su arte pero como si estuviese frente a un escenario de Gravity. Así es como termina por conseguirse una obra que es obtusa, es cierto, pero al mismo tiempo brillante, y sobre todo extrañísima, que atraviesa lo Clase B sin detenerse en el guiño. Una mirada sobre la situación política brasileña –mientras Lula va preso y Temer sigue al mando- desde el punto de vista de los que no están ni de un lado ni del otro: los marginados, anarcos por elección o por condición. Podría tratarse de una película que haga historia, si no cae muy rápidamente –que es probable- en el olvido o en la incomprensión. De todas formas allí está, al margen, con todas sus pretensiones y buenas intenciones.
Otro experimento fue el film-ensayo Paris es una fiesta, una película en 18 olas, de Sylvain George, el cual ironiza a la ciudad desde el título, el cual hace referencia a los relatos amargos de Hemingway de Paris era una fiesta, entre la bohemia y los círculos culturales de los años que hicieron célebre a la capital francesa. Aquí la vemos desde una cámara nerviosa, que transita tanto los rincones tomados por los refugiados como las manifestaciones por los derechos laborales. Es cine político que se plantea, desde el montaje y la sumatoria de sus imágenes tratadas como símbolos, exponer sus ideas, aunque sus intenciones a fin de cuentas son poéticas, no sólo ideológicas, como si el espíritu de los primeros minutos de La Hainè, fueran extendidos durante una hora y media. En ningún momento se hacen comentarios off sobre las imágenes, el director solo se acerca y expone; la vida de un refugiado que cuenta las historias de los barcos que llegan desde África como si fuesen cuentos de terror pero vividos en carne propia, y la violencia de los policías sobre los jóvenes que reclaman en las manifestaciones, por los lugares icónicos de la ciudad, desde una mirada que los convierte en grandes y viejos enemigos al servicio de los turistas. Paris es una fiesta es un ovni, tanto en la selección de la Competencia como en el actual panorama del cine, donde son poco habituales películas/ensayos así, que manejen con tanta precisión una cámara de guerrilla y que propongan una perspectiva personal entre tanto material incendiario.
II.
Hay un momento entre película y película, en que la vara mental que uno lleva para medir lo bueno y lo malo de cada una empieza a perder un poco el rumbo y los criterios se mezclan. Resulta un poco más sencillo cuando algunas de ellas siguen el mismo vago esquema sin terminar de parecerse. Es entonces que las diferencias y los méritos se vuelven más evidentes. En la selección había tres roadmovies, que dejaban muy a la vista que con el mismo molde (el cual las tres seguían bastante al pie de la letra más allá de sus diferencias estéticas y formales) se pueden hacer las cosas mal, bien o muy bien. Así, en ese orden, estaban:
Easy, de Andrea Magnani, película correcta que se encarga todo el tiempo de dejar en claro lo necesario para seguir paso a paso y sin dudas el azaroso viaje de un italiano ex corredor de carreras de autos, ahora caído en decadencia, obeso, barbudo y deprimido. Es un guión en el que hay muy poco margen para interpretar o agregar algo, en el que va todo resumido y bien catapultado para generar (en el mejor de los casos) risa, ternura y empatía, con un actor simpatiquísimo, unos paisajes de postal, todo bien coloreado, todo bien medido. Lo que pasa en Easy es que hay poco que sorprenda o en lo que se profundice, sobre todo a partir de que Isidoro (al que le dicen Easy y de ahí el nombre de la película) se queda sin las pastillas que lo tranquilizan, se desvía del camino, en el apuro cambia el idioma del GPS de italiano a chino y -acto seguido- lo tira por la ventana. A partir de allí toda la mala suerte del mundo cae sobre él, que no hace esfuerzo alguno por contrarrestarla, perdido en caminos de nadie por el medio de Ucrania, yendo a un supuesto pueblo que se llama igual que por lo menos otros tres o cuatro pueblos más de por ahí. La eventual falta de veracidad no tiene por qué ser un problema. La importancia que cobra la falta de ese GPS (que es lo poco que justifica prácticamente todo el desenlace) es lo que distrae, porque en un momento lo único que queda para el que se aburrió esperando algún planteo interesante, es empezar a pensar una y otra vez, ¿por qué no compra uno?, ¿por qué no roba uno?.
Isidoro perdido en Ucrania comparte el mismo destino con los protagonistas de Frost, de Sharunas Bartas, solo que en lugar de partir de Italia los de Frost salen de Lituania, y en lugar de comedia lo que hay aquí es puro drama, en el seguimiento a dos personajes que llevan ayuda humanitaria a los soldados y a los afectados por la guerra. Lo interesante es que Rokas e Inga (la pareja protagonista) fueron encomendados a la tarea por un tercero. Ellos no tienen ni idea a quién están llevando las cosas, ni qué es exactamente lo que está sucediendo allí a donde van, ni el posible riesgo al que se enfrentan. El film funciona como un viaje de aprendizaje, de descubrimiento, centrado en conversaciones con activistas, periodistas y habitantes de los lugares cercanos a la zona de conflicto. El logro mayor de Frost es que consigue ponerse en el lugar del chico, y dejar claro que él en realidad no tiene la menor idea de si quiere formar parte de esa guerra, porque todo lo que escucha y todo lo que ve durante el trayecto hacia la línea de fuego no hace más que confundirlo, entre activistas que duermen en hoteles caros y se emborrachan por las noches, soldados alienados en el patriotismo más básico y pocas explicaciones sobre un conflicto que nadie puede definir con exactitud, timoneado por individuos que están muy lejos de donde pasan las balas y de las personas que lo sufren en carne propia. Lo que sucede con Frost es que en el afán de hacer al espectador participe de ese viaje de descubrimiento -que parece ser un poco la intención a priori- termina por quedarse en el tedio del viaje, mientras se deja entre ver en algunas escenas (un poco torpemente) el drama de la pareja, que queda como un desvío a cuento de no sé sabe bien qué.
Por su parte, Djon Africa, de Filipa Reis y João Miller Guerra, es el retrato de Miguel Moreira, un joven que vive en Portugal pero nacido en Cabo Verde, en el momento que viaja a dicha isla en busca de su padre a quien nunca conoció. Es parte ficción (el viaje, el contexto familiar) y parte documental (el actor/personaje, con quien ya habían trabajado los realizadores previamente en cortos y mediometrajes documentales). El nombre de la película es el nombre en Facebook del personaje (sobre el cual Djon no da explicaciones aunque están claras sus intenciones) y la historia del padre ausente es una excusa para viajar con un actor carismático y particular, e ir saltando de pueblo en pueblo y de lugareño en lugareño, para así exponer la realidad de un lugar turístico, pobre, costero, donde hay música, fiestas y grogue (bebida alcohólica tradicional del lugar según le explican allí) todas las noches, y donde emborracharse e ir a la playa es todo lo que hay para hacer. Una vez en el lugar, lejos de la mirada turística y de los pintoresquismos básicos, la película toma un rumbo errante, que termina en una serie de secuencias sobre el final que se acercan a la letanía y la densidad de Gerry, aunque aquí hay humor por todas partes. En algún punto nada conduce al film más que el devenir del personaje y da la impresión de que podría seguir por un par de horas más de la hora y media a la que el relato se remite. Básicamente porque no hay una historia trazada, sino una cámara puesta sobre los hombros de un joven curioso que viaja y conoce gente, mientras se desorienta cada vez más y espera que suceda el auto descubrimiento. En este aspecto Djon es, de las tres, la que mejor llega a este punto habitual en las roadmovies en las que los viajes de los personajes son vehículos para que aprendan algo de sí. Lo que le sucede a Djon es que no aprende nada (nada que se enuncie al menos) lo cual resulta mucho más cercano, más reconfortante y enternecedor, que forzadas conclusiones de guion y bajadas a tierra en función de decir algo que, si no fue dicho antes, para el final será muy tarde. Djon llega al fin de su viaje con menos idea sobre sí y sobre el sentido de sus orígenes que cuando partió de Lisboa. El viaje funciona como una puerta, no como un nuevo límite. Ese es su crecimiento.
III.
Quizá la directora más célebre de la selección, Ursula Meier, curiosamente llegaba con una película que parte de un trabajo para televisión. Ondes de choc (Shockwaves – Ondas de choque) es una serie de cuatro películas dirigidas por cuatro realizadores de la productora Bande à part para la televisión suiza, que toma como punto de partida cuatro hechos reales ocurridos en ese país. Diario de mi mente esta basada en el caso de un adolescente que, antes de asesinar a sus padres, envió a su profesora de francés un diario que escribió durante la semana previa al crimen. La película oscila constantemente entre el punto de vista del joven y el de la profesora, para llevar a cabo un ejercicio de búsqueda de respuestas que en realidad es un callejón sin salida. El chico se presenta como alguien apático, sin ningún interés porque ese diario se convierta en literatura. No es un intelectual ni se muestra como un artista en ningún sentido. Su acto parece ser fruto de una operación mental más bien práctica: mandárselo a la única persona conocida que podría llegar a entender medianamente su “acto”. La película más que un seguimiento del hecho es una exploración de Meier por varias líneas y preguntas que se desprenden a partir del asesinato, pasando por la mirada clínica, la mirada psicológica, el cuestionamiento a ciertas barreras del sistema educativo y la sensibilidad adolescente, lo que concluye en una sumatoria de impresiones más que en un relato cronológico. El tono que se intenta transmitir es de confusión y desorden, algo que no necesariamente le juega en contra, pero que termina por retener al relato en la mirada adulta que se contradice en cierto sentido con lo que el propio título de la película propone. La mirada ajena que no busca explicaciones y que no pone en boca de nadie el tema central que está tratando, aquí está entramada constantemente con otros discursos que se intentan abordar o explicaciones que se intentan encontrar, sobre las que no se concluye. La propuesta estética y el trabajo de Kacey Mottet Klein en el papel protagónico son los puntos más altos de un film de poco más de una hora, que aporta una mirada interesante y muy lúcida sobre el sentido de la familia en el siglo XXI y sus posibles formas y conformaciones, algo que también estaba presente en su anterior película Hermana, la cual Diario de mi mente no llega a superar.
Otro director que llegaba con cierto prestigio fue el argentino Pablo Giorgelli, director de Las acacias. Su nuevo trabajo, Invisible, comparte con la anterior la dualidad de ser una película pequeña con intenciones grandes. Se trata de un drama social, atento y cuidadoso con el tema que trata y con sus personajes. En definitiva nada nuevo, pero nada que haga daño tampoco. El film acompaña a Eli, una adolescente de clase media baja que tiene una sola amiga, un trabajo que no le interesa, una madre depresiva y un tipo mayor con el que tiene sexo y de quien queda embarazada. Eses es el punto de partida de Invisible: Eli quiere abortar en un país donde hacerlo es ilegal, y para peor, sin plata, sin el apoyo de algún adulto medianamente sano o responsable, librada a lo que Google le diga que puede hacer para interrumpir su embarazo. En algún punto es como si Giorgelli hubiese tomado varios elementos de la filmografía de los Dardenne, sobre todo de Rosetta y El niño (el tipo de vestuario, el tono de los actores, la construcción de personajes, la forma de contextualizarlos en la ciudad, los giros narrativos en función de las tensiones del relato, la manera de mirarlos y seguirlos con la cámara) y los hubiese reordenado para contar ésta historia particular, aunque Invisible termine más emparentada con la linealidad de las últimas de los belgas que con las anteriormente mencionadas. De todas formas su legado resuena en todo momento, no solo en los aspectos cinematográficos, sino también en el formato de película-denuncia que adquiere, lo cual la convierte en algo muy valioso, por el simple hecho de dejar en evidencia el retraso (político, legal, mental) que existe en Argentina con respecto a este tema, y por hacerlo de frente sin alardes políticos, simplemente contando una historia mínima. Sucede que, al igual que su personaje, Invisible probablemente pueda llegar a pasar desapercibida, y todas sus virtudes no son de las que le hagan ganar muchos premios, por más que estén bien a la vista el trabajo brillante de dirección y el de sus actores (con Mora Arenillas a la cabeza). Las acacias tampoco era particularmente vistosa, pero se alejaba más de los prototipos habituales del cine social y buscaba ser más regional, hablar de un punto geográfico particular y así exponer los aspectos culturales que eran justamente los que en el choque se convertían en el puntapié de toda la historia. En Invisible hay un esfuerzo particular por neutralizarlo (o universalizarlo) todo, y uno podría pensar que si estuviesen hablando en otro idioma daría lo mismo. No hay nada “argentino” (o porteño) allí más allá de esa ley que no existe. Tampoco es que sea necesario, pero de alguna manera eso lleva a que todos los personajes se presenten como arquetipos en función de su protagonista. Esta, q a diferencia de la adolescencia frenética de Rosetta (que era de forma simultanea la víctima de su contexto y la victimaria de sus pares), termina volviéndose de una sola nota, una única línea. Eli siempre es buena y siempre es la víctima. Esa es casi la única cara que le vemos, aunque sea directa y decidida con sus asuntos, incluso cuando todo parece írsele de las manos. De todas formas nada deja sin efecto la capacidad admirable e indiscutible de Invisible de ser clara y sutil al mismo tiempo para comunicar su preocupación y denunciar el tema que trata.
IV.
La indiferencia es enemiga al momento de tener que tomar decisiones. La indiferencia que concluye en algo parecido a molestia y malhumor termina siendo, paradójicamente, positiva, como sucedió con la española La vida libre, de Marc Recha, la cual pasa sin pena ni gloria a pesar que está hecha para que le guste a todo el mundo. Fue la única de las funciones a las que asistí en las que el público aplaudió al final. Cumple con todos los requisitos para agradar, desde lo técnico hasta lo narrativo. Absolutamente todo (los paisajes, el vestuario y los maquillajes) está atravesado por una belleza impostada que no trasmite el drama que viven los personajes ni tampoco llega a la mirada infantil que se busca constantemente y que sería el argumento para tanta idealización. A lo que se llega, en todo caso, es a una belleza publicitaria, y la historia de la guerra no parece más que un gancho. En fin. Nada para festejar.
La rumana Charleston, de Andrei Cretulescu, hubiese ganado el premio a mejor banda sonora si existiese uno. De todas formas, se llevo una mención de parte del jurado FIPRESCI. Aparte de eso, fue la última película que ví durante el festival y el final más apropiado, de cierta manera. Se trata de una comedia amarga, que tiene un final como punto de partida; la muerte de la esposa del protagonista. Es humor seco y un poco desplazado de la realidad. Es Kaurismaki y el humor de Whisky, pero con chistes. El título de la película no refiere a la ciudad ni al baile, sino a una especie de reducción del nombre del actor Charlton Heston, que resulta ser el actor favorito del protagonista. Es un chiste extraño, que solo existe por fuera de la ficción. Dentro, Cretulescu logra reírse de la improbabilidad de los sucesos desafortunados en la vida de un tipo deprimido, sin caer en el desprecio ni en los golpes bajos. La historia comienza cuando al viudo, en pleno duelo, se le aparece un amante de su esposa. Ahí se entabla una amistad entre ellos, mediante piñas y odio: la amistad entre dos hombres que quisieron a la misma mujer. El planteo es algo obvio, pero la resolución termina siendo bastante brillante en tanto se entiende que el despecho masculino es algo sobre lo que se puede (debe) hacer humor. De alguna forma la película logra pararse en un lugar neutral, tomándoles el pelo a los personajes y poniéndose de su lado al mismo tiempo. La cámara fija, al servicio de dejarlos en evidencia, los hace actuar extraño y desde un lugar impostado aunque sincero, siempre en función de gags que terminan siendo muchas veces físicos, de golpes y porrazos. La amargura y el humor en todo momento son reconfortantes aunque devienen en melancolía. Seguro, el mejor final de los posibles para el último festival. Aunque en realidad no es el último, y aunque muchas veces los finales sean abiertos.